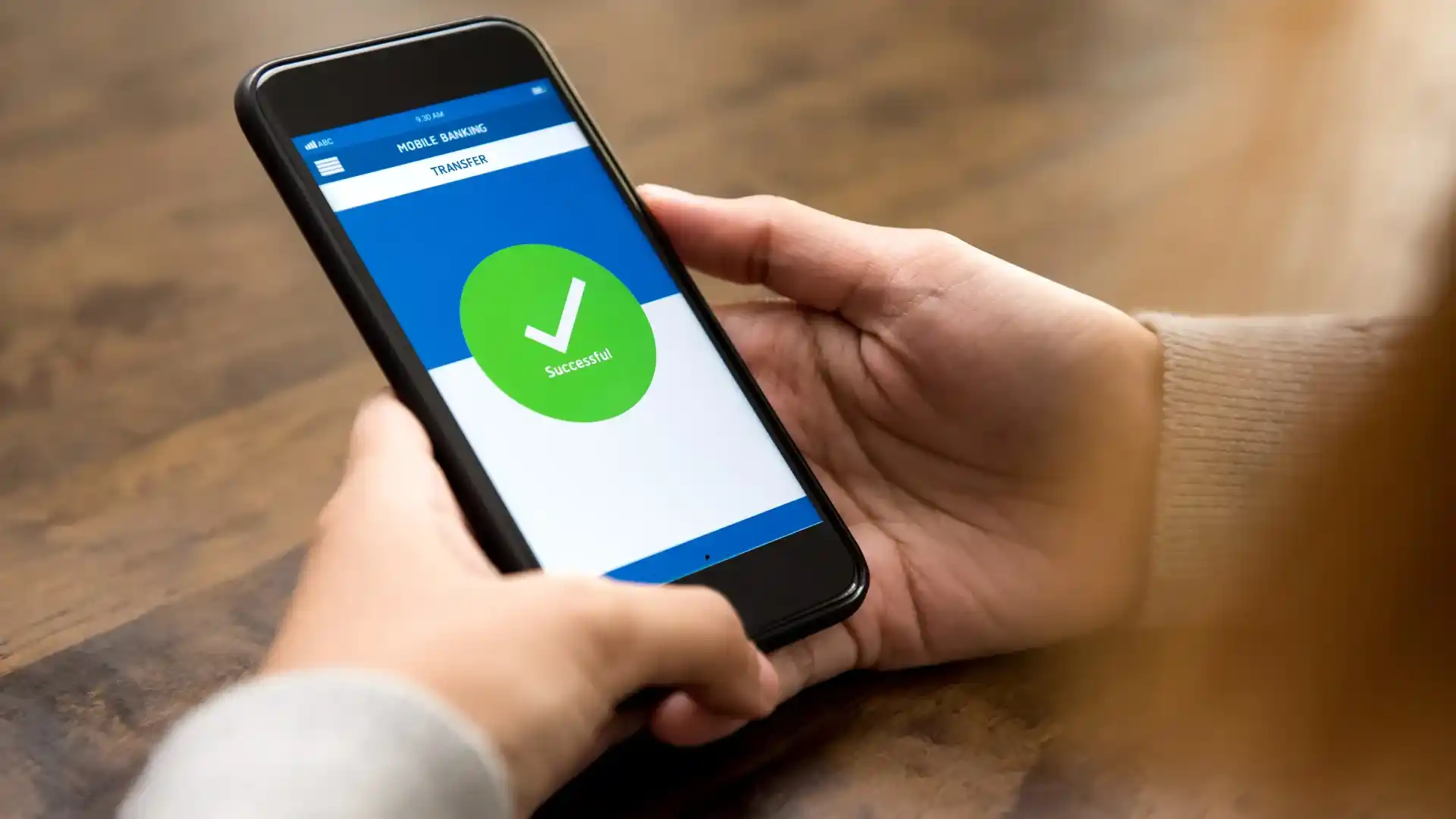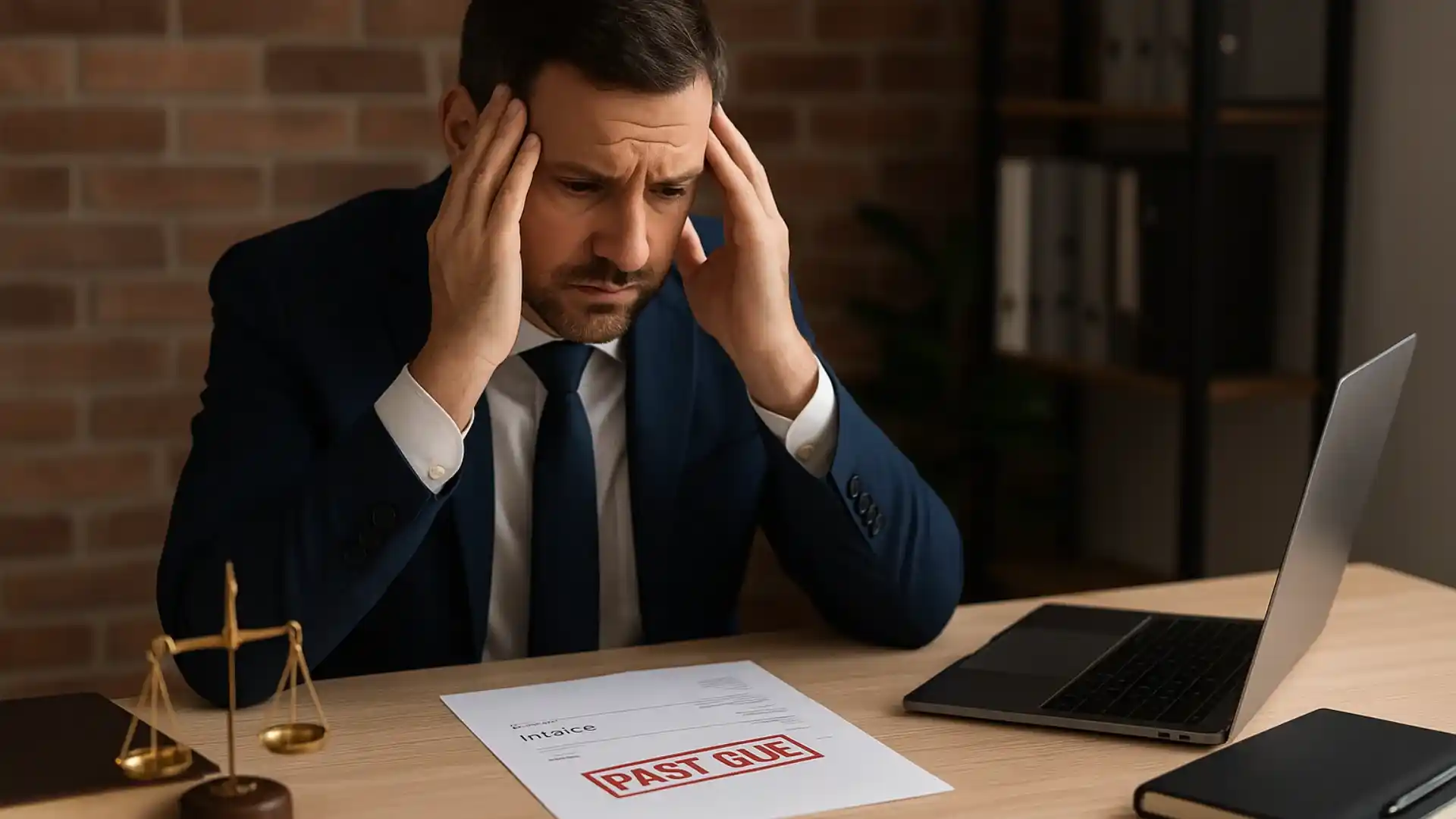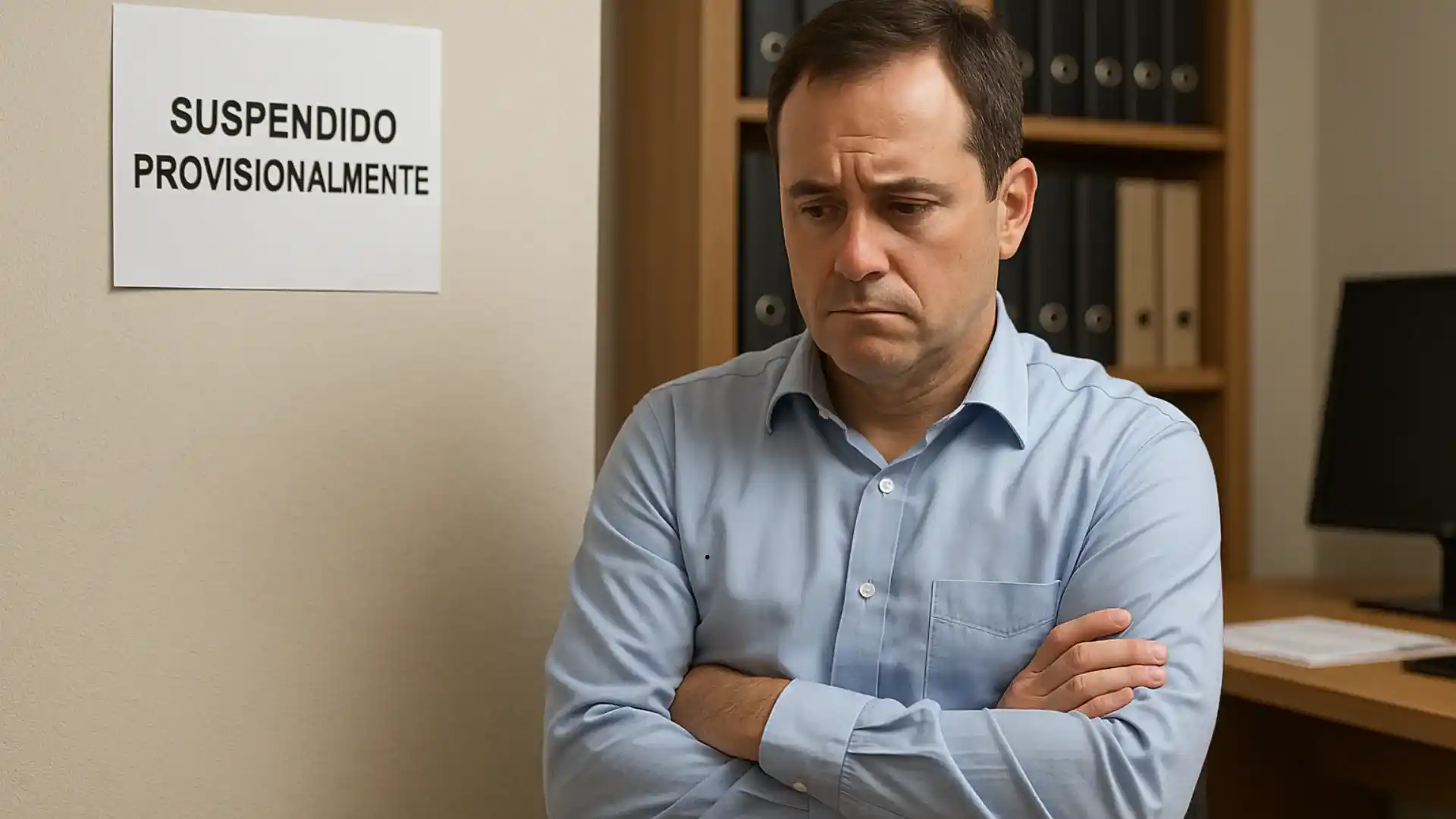Esta conducta se encuentra consagrada en el artículo 244 de la Ley 599 de 2000, como aquella en la cual un sujeto activo indeterminado -el que- constriñe a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero.
El verbo rector constreñir hace referencia a obligar al sujeto pasivo de la conducta para que lleve a cabo un comportamiento, soporte alguna situación o se abstenga de emprender determinada acción, bajo el capricho del agente. La Corte ha dicho que constreñir es obligar, compeler o forzar a alguien para que haga algo. Es ejercitar con violencia o amenazas presión sobre una persona alterando el proceso de formación de su voluntad, sin eliminarla, determinándola a hacer u omitir una acción distinta a la que hubiese realizado en condiciones diversas (CSJ SP7830-2017, Rad. 46165; CSJ SP14623-2014, Rad. 34282; CSJ SP621-2018, Rad. 51482 y CSJ AP442-2023, Rad. 61277).
Entonces, el constreñimiento tiene lugar por el uso de medios coactivos que subyuguen el consentimiento del sujeto pasivo, o con el uso de amenazas que intimiden a alguien con el anuncio de la provocación de un daño o mal futuro, que, en todo caso, no deba soportar (CSJ AP911-2019, Rad. 53159).
Por su parte, la doctrina ha señalado que «implica el empleo de la coacción física, o vis absoluta de los romanos, y también de la violencia moral o de la amenaza, vis compulsiva. Se constriñe a otro cuando se le determina u obliga a hacer algo, cuando se le oprime para lograr de él un resultado. Este sometimiento de la voluntad ajena puede ser efectivo por vías directas, como cuando se encañona a la víctima para que firme un cheque, o por vías indirectas, como cuando se le anuncian males para sí o para personas vinculadas a ella. En esa línea, constriñe quien utiliza apremios, coacción síquica, amenazas, asedios de cualquier clase, con el fin de avasallar el consentimiento ajeno y obtener de otro la decisión esperada por el agente».[1]
En suma, se ha definido que la conducta extorsiva exige desplegar sobre el sujeto pasivo una acción intimidatoria con el propósito de reducir su ámbito de elección, al punto que opte por actuar como se le impone, lo que a su vez, se traducirá en una ganancia para el agente. De tal manera, ese constreñimiento «ha de tener eficacia para sojuzgar la voluntad de la víctima, habida cuenta de la situación de esta, de su edad, sus condiciones personales, su grado de indefensión, sus antecedentes, su mayor o menor necesidad de recursos de todo orden. La coacción debe ser grave, teniendo en cuenta esas circunstancias. Una amenaza corriente o superable, no alcanza a ser determinante».[2]
Ese propósito se orienta por el provecho ilícito, que ha de ser necesariamente de orden económico, a juzgar por la ubicación de este tipo penal dentro de los delitos que protegen el bien jurídico patrimonial (CSJ SP-310-2023, rad. 60325). Por lo tanto, la extorsión se consuma cuando la víctima cumple con lo exigido y ello arroja un rédito para el sujeto activo.
De acuerdo con ese enfoque, se ha reiterado, pese a que es pluriofensivo, en cuanto afecta los bienes jurídicos de la autonomía personal y el patrimonio económico, conforme a la descripción típica, que su finalidad es netamente económica, aspecto que permite diferenciarlo de otras infracciones que comportan en su arquitectura el verbo constreñir como, por ejemplo, el constreñimiento ilegal y el secuestro extorsivo (CJS SP681-2022, rad. 52672; SP2390–2017, rad. 43041).
El provecho patrimonial pretendido por el agente es ilícito, porque no tiene un origen legítimo, carece de causa justa, a más de que, conlleva un perjuicio correlativo para la víctima. En ese orden, el desprendimiento patrimonial del afectado debe ser consecuencia del constreñimiento desplegado por el agente. Se trata entonces de un enriquecimiento injusto, no amparado por el ordenamiento jurídico.
Corte Suprema de Justicia. SP2260-2024, radicado 59218. M. P. Myriam Ávila Roldán.
[1] PÉREZ, Luis Carlos. Derecho Penal: Partes General y Especial. Bogotá, Editorial Temis. Tomo V, págs. 433 y 434.
[2] Ibidem, pág. 434.